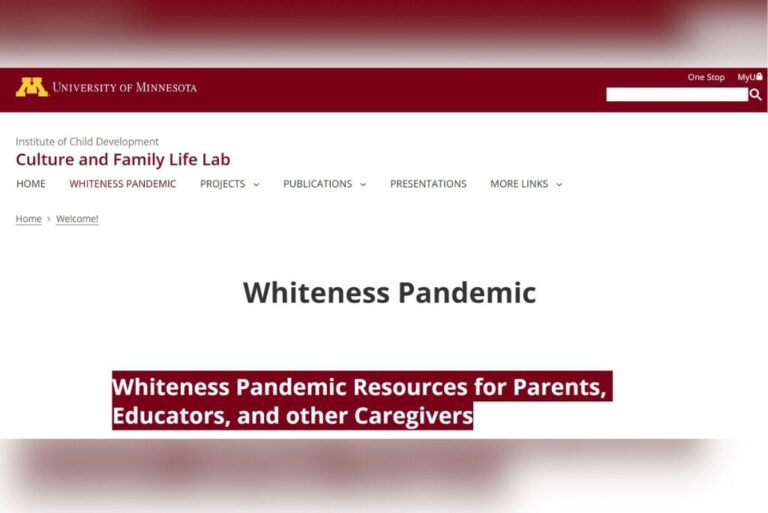Fuente: Voz Media
Por Karina Mariani
Ahora que la guerra está llegando a su fin, toca hacer balance no sólo del conflicto militar, sino de cómo lo contamos. Y hay algo que incomoda: durante este conflicto, demasiados medios reportaron la guerra, citando acríticamente a fuentes de Hamás y convirtiéndose en cómplices del accionar del sanguinario grupo terrorista. Organizaciones de monitoreo de medios como CAMERA han señalado repetidamente cómo la prensa ha aceptado, sin el escepticismo debido, las afirmaciones del Ministerio de Salud controlado por Hamás, sentando las bases para una narrativa distorsionada.
Empecemos por lo básico: las cifras de muertos. Un estudio del equipo de investigación internacional, detallado por The Media Line, analizó casi 1,400 artículos de medios importantes (CNN, BBC, NYT, Reuters) y encontró algo revelador: el 98% citaba las cifras del Ministerio de Salud de Gaza como métrica principal de víctimas. En contraste, solo el 3% de los artículos citaron a Israel como fuente de las cifras de víctimas. Y menos del 2% de los artículos (una de cada cincuenta publicaciones, según el análisis del think tank Henry Jackson Society sobre el estudio) mencionaba que las cifras proporcionadas por Hamás no podían ser verificadas de forma independiente o eran controvertidas.
Aquí está el primer problema: el Ministerio de Salud de Gaza está bajo control directo de Hamás desde 2007, cuando el grupo tomó el poder en la Franja. No es una acusación, es un hecho: Hamás estableció y gestiona esta institución gubernamental. El propio ministerio admitió tener datos incompletos para más de 11.000 de las 33.000 muertes que afirmaba haber documentado. Análisis estadísticos independientes encontraron correlaciones matemáticamente imposibles en los datos diarios de muertes, sugiriendo que los números podrían estar siendo fabricados o manipulados sistemáticamente.
Sin embargo, solo un porcentaje mínimo de los artículos analizados aclaraba estos conflictos fundamentales: que los números vienen de una entidad controlada por una de las partes del conflicto, que no pueden verificarse independientemente y que no distinguen entre combatientes y civiles. El resto los presentaba como hechos consumados. Los medios tradicionales, en lugar de cuestionar, simplemente transcribían.
Caso de estudio 1: la explosión en el Hospital Al-Ahli, la mentira que dio la vuelta al mundo
Quizás el ejemplo más inmediato de este fracaso ocurrió en las primeras semanas de la guerra. Pocos días después del pogromo del 7 de octubre, apenas comenzaba la guerra cuando una explosión sacudió el estacionamiento del hospital Al-Ahli en Gaza. En cuestión de minutos, y sin una sola prueba verificable, el Ministerio de Salud de Hamás anunció una masacre de proporciones históricas: un «ataque aéreo israelí» había matado a más de 500 civiles en lo que sería uno de los bombardeos más letales del conflicto.
La reacción de los medios fue instantánea y vergonzosa. Titulares en todo el mundo, desde The New York Times hasta la BBC, pasando por Reuters y Associated Press, se apresuraron a publicar la acusación como un hecho verificado. No hubo escepticismo, ni esperas para chequear, la precaución periodística básica. La narrativa era demasiado emotiva para ser cuestionada. Los medios que amplificaron la historia sin verificación incluyeron especialmente a Al Jazeera, la cadena financiada por el gobierno de Qatar, el mismo país que albergaba a los líderes de Hamás.
Días después, distintos análisis de inteligencia de múltiples países (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, entre otros) y evidencia geoespacial detallada desmintieron la fake lanzada por las agencias de noticias y replicada mundialmente. El consenso fue contundente: la explosión no fue causada por una bomba israelí, sino por un cohete fallido lanzado por la Yihad Islámica Palestina desde dentro de Gaza. Las pruebas eran múltiples: el cráter era pequeño (característico de un cohete, no de una bomba aérea), el daño estructural al hospital era mínimo (las ventanas permanecían intactas), y la cifra de 500 muertos era una fabricación grotesca sin sustento alguno. Análisis posteriores estimaron las víctimas reales en decenas, y todas responsabilidad del terrorismo palestino.
Pero la corrección, susurrada en páginas interiores y en breves actualizaciones online, nunca tuvo la fuerza del grito del titular original. La mentira ya había dado la vuelta al mundo, generando manifestaciones masivas contra Israel en capitales occidentales y un conflicto diplomático incalculable. El daño a la percepción pública estaba hecho de manera irreversible, y los medios habían sido los principales responsables de difundir la mentira.
Caso de estudio 2: San Porfirio: del rumor falso a la condena global
El caso de la iglesia ortodoxa de San Porfirio en Gaza fue otro ejemplo claro, destinado a generar acumulación de afirmaciones para que una desmentida no haga mella en la percepción general. Pocos días después del inicio de la guerra, circularon masivamente en redes sociales afirmaciones de que Israel acababa de hacer estallar la tercera iglesia más antigua del mundo. Los titulares sensacionalistas se multiplicaron: cuentas verificadas en X reportaban que Israel había bombardeado la iglesia con cuatro misiles, matando a más de 50 civiles refugiados. La propia iglesia tuvo que desmentir categóricamente en su cuenta oficial de Facebook: «La Iglesia de San Porfirio en Gaza está intacta y funcionando al servicio de la comunidad. Las noticias que circulan sobre daños son falsas. Esto no es más que rumores, mentiras y noticias falsas». Ningún medio internacional verificó el hecho antes de que la historia se viralizara globalmente.
Caso de estudio 3: Holy Family, el Papa y la instrumentalización política
El caso del padre Gabriel Romanelli y la iglesia Holy Family tiene una dimensión especialmente maniquea que fue intensamente instrumentalizada. En julio de 2025, parte de un proyectil israelí impactó en un edificio del complejo de Holy Family. Su párroco, el padre Romanelli resultó levemente herido en una pierna, como lo demuestran las imágenes de sus vendajes. La reacción fue inmediata y global: el papa expresó estar profundamente entristecido por el ataque militar y hasta el presidente Donald Trump llamó personalmente a Benjamin Netanyahu para expresar su frustración por el ataque a la iglesia. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni condenó duramente a Israel y el secretario general de la ONU, António Guterres declaró que los ataques a lugares de culto eran inaceptables.
Los titulares internacionales amplificaron esta narrativa: «Israel bombardea la única iglesia católica de Gaza», sin matizar que no se trataba de bombardeo aéreo sino de partes de proyectiles usados en zona de combate y que el daño al edificio no se correspondía ni remotamente con lo que se estaba denunciando. Días después, Israel completó su investigación y concluyó que el ataque fue producto de «una desviación no intencional de municiones» durante operaciones militares en la zona. El ejército israelí reconoció el hecho, producto de los combates en zonas urbanas dado que es donde se escondían los terroristas (como bien lo están documentando los rehenes que han regresado recientemente) y expresó pesar, pero para entonces la narrativa del «ataque deliberado» ya había dado la vuelta al mundo.
El patrón se repite: acusación inicial explosiva, amplificación mediática global, reacciones políticas y religiosas de alto impacto, y finalmente una corrección técnica que nadie recuerda. La diferencia entre «Israel atacó deliberadamente una iglesia llena de refugiados» y «un proyectil erró su objetivo y golpeó accidentalmente parte del complejo donde estaba la iglesia» es enorme, pero la primera versión es la que queda grabada en la memoria colectiva.
Caso de Estudio 4: la narrativa de la hambruna, la manipulación reducida a eslogan
Durante meses, los titulares advertían sobre una «hambruna» deliberada e inminente en Gaza. Las imágenes eran desgarradoras, los testimonios angustiantes. Pero nuevamente, estos reportes citaban como fuente principal a agencias de la ONU (cuya vil actuación merece la condena mundial) que, a su vez, obtenían sus datos de autoridades locales controladas por Hamás. Además, una gran cantidad de miembros de la ONU fueron encontrados brindando apoyo cuando no eran directamente miembros de la organización terrorista.
La situación sobre el terreno era mucho más compleja de lo que la narrativa vilmente manipulada sugería, y la forma en que los medios presentaron esta complejidad reveló fallas periodísticas fundamentales que merecen ser documentadas.
Cientos de miles de toneladas de ayuda humanitaria entraron a Gaza durante el conflicto. Esto es verificable a través de múltiples fuentes independientes y reportes de agencias humanitarias internacionales. Sin embargo, numerosos videos y testimonios mostraban a operativos de Hamás robando sistemáticamente camiones de ayuda, almacenando alimentos para sus combatientes, y vendiendo suministros en mercados negros a precios exorbitantes. Al mismo tiempo, imágenes verificadas mostraban mercados en Gaza con alimentos disponibles, aunque a precios prohibitivos para muchos palestinos. Esta realidad, que incluía tanto crisis humanitaria genuina como desvío deliberado de ayuda, fue consistentemente ignorada por los medios con un eslogan simple: «Israel está provocando una hambruna genocida».
El caso más escandaloso de esta simplificación manipuladora ocurrió cuando The New York Times publicó en su portada una imagen desgarradora: un niño gazatí llamado Mohammed Zakaria al-Mutawaq, esquelético, siendo sostenido por su madre. La historia, que circuló globalmente, afirmaba además que el padre del niño había sido asesinado cuando salió a buscar comida, subrayando la narrativa de hambruna. La imagen fue inmediatamente replicada por BBC, CNN, The Guardian, Sky News, Daily Mail y The Times de Londres, convirtiéndose en el símbolo global del supuesto genocidio por inanición que Israel estaría perpetrando.
Había un problema fundamental con esta historia que cualquier periodista diligente debería haber detectado inmediatamente: en las imágenes más amplias, que existían, pero fueron sistemáticamente recortadas o ignoradas por los medios, aparecía el hermano mayor de Mohammed, Joud, de tres años. El niño se veía sin ningún signo de desnutrición. La madre de Mohammed tampoco mostraba señales de inanición. Esta obviedad visual, que contradecía la narrativa de hambruna generalizada, fue completamente ocultada.
La verdad comenzó a emerger cuando se publicaron los registros médicos de Mohammed, que revelaban que Mohammed sufría de distrofia muscular, una condición genética que en su caso causaba falta de coordinación y lo hacía especialmente vulnerable a la malnutrición. Su médica tratante confirmó que Mohammed había estado bajo tratamiento por desnutrición, pero que su condición era primariamente resultado de su enfermedad congénita, no de una hambruna generalizada. La curvatura de su columna vertebral, visible en las fotos, era otro indicador claro de su condición neurológica.
Más revelador aún: la BBC había entrevistado a la madre de Mohammed, y en esa entrevista ella misma hizo alusiones a la «lucha prolongada» de su hijo, mencionando sesiones de fisioterapia que lo habían ayudado a ponerse de pie. Sin embargo, el narrador de la BBC nunca mencionó estas pistas obvias, dejando a la audiencia creer que la devastadora condición física que estaban viendo era culpa exclusiva de Israel.
Incluso la narrativa sobre la muerte del padre resultó ser más compleja de lo presentado. Zakaria Ayoub Al-Matouq no murió «buscando comida» como afirmaban los medios, sino en Jabalia, en lo que parece haber sido un combate. Entre el 25 y 29 de octubre, Israel perdió seis soldados en enfrentamientos en el área. El padre de Mohammed no murió buscando comida para su familia, como los medios habían dramatizado.
Después de días de presión y críticas, The New York Times finalmente publicó una nota editorial el martes 29 de julio, admitiendo que después de la publicación del artículo, el medio supo de su médico que Mohammed también tenía problemas de salud preexistentes. Pero esta corrección fue enterrada al final del artículo online, y publicada en la cuenta de relaciones públicas del Times en X, que tiene menos de 90.000 seguidores, no en su cuenta principal, que tiene más de 55 millones. Para entonces, la imagen y la historia ya habían dado la vuelta al mundo, habían sido citadas por líderes mundiales y habían solidificado en la conciencia global la narrativa de que Israel estaba deliberadamente matando de hambre a niños palestinos.
La diferencia entre «hay escasez severa de alimentos y Hamás está desviando sistemáticamente la ayuda humanitaria» e «Israel está provocando una hambruna genocida» es enorme, tanto moral como políticamente. Los medios eligieron sistemáticamente la segunda opción. El sesgo jugó un papel fundamental. La narrativa del colonialista-opresor contra el pueblo colonizado es emocionalmente poderosa y se ajusta a marcos ideológicos preexistentes. Cuestionar cifras de víctimas o investigar la salud preexistente de un niño se siente moralmente incómodo, como si se estuviera minimizando el sufrimiento. Es más fácil, y emocionalmente más satisfactorio, aceptar la narrativa simple del villano al que todos señalan.
El fin de la confianza
El resultado de todo esto es que millones de personas tienen una comprensión del conflicto fundamentada en propaganda yihadista. Una parte significativa del periodismo global no sólo informó sobre el conflicto, sino que se convirtió en aliado del terrorismo beligerante.
La falla no fue aleatoria, sino sistémica, fundamentada en la aceptación perezosa o activista de narrativas diseñadas para manipular a la opinión pública global. ¿Cuántos artículos explicaron claramente que el Ministerio de Salud de Gaza es una institución operada por Hamás desde 2007? ¿Cuántos mencionaron que Al Jazeera, una de las principales amplificadoras de estas narrativas, está financiada por Qatar? ¿Cuántos medios advirtieron a sus lectores que las cifras de muertes no distinguían entre combatientes y civiles?
Como advirtió la organización de monitoreo Honest Reporting, este fue el «pecado original» de la cobertura. Al aceptar las cifras de Hamás como un hecho, los medios validaron que cada combatiente de Hamás o de la Yihad Islámica abatido en combate era una «víctima» civil, inflando artificialmente la percepción de una campaña indiscriminada contra la población.
La cobertura de la guerra de Gaza pasará a la historia como la mala praxis que terminó de condenar a los medios tradicionales. Esto no sucedió por falta de recursos, sino por una combinación de sesgo ideológico, pereza intelectual y la pulsión por el titular impactante sobre la búsqueda de la verdad. Al final de la guerra, el público no está mejor informado. La credibilidad es el único capital real del periodismo. Durante estos dos años, se ha despilfarrado a manos llenas.