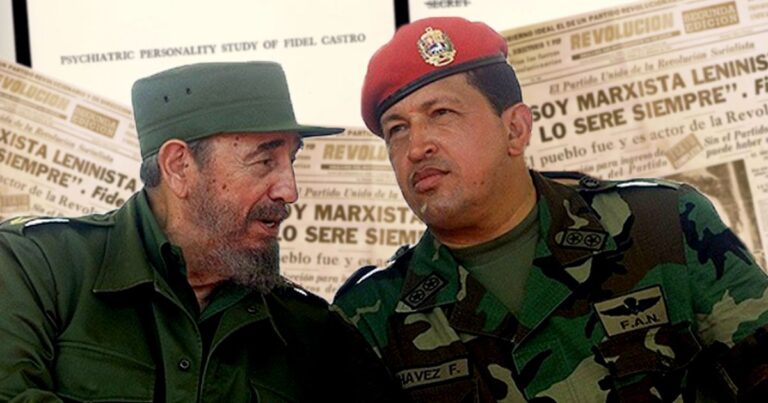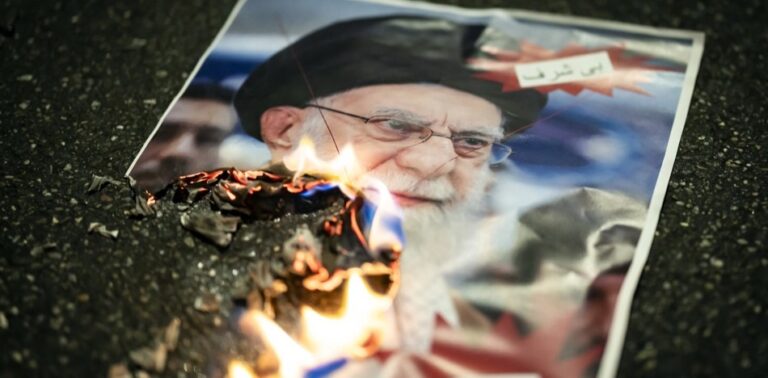Fuente: La Gaceta
Por Karina Mariani
Las historias de origen suelen ser la amalgama de las naciones, ya que constituyen el marco central del sentido de identidad. En las últimas décadas, los países occidentales han sido testigos de disputas especialmente polémicas sobre sus historias de origen. A pesar de ser mayoritariamente democracias liberales con marcos amplios de derechos y libertades, enfrentan tenaces intentos de negar sus historias, en gran medida positivas, y reemplazarlas con narrativas extremadamente condenatorias.
El pecado original marxista
Esto ocurre con particular saña contra el 12 de octubre de 1492, el día en el que Cristóbal Colón realizó una de las mayores proezas de la humanidad, llegando a América con apoyo de los Reyes Católicos y la improbable resistencia de tres rústicas carabelas. Por siglos, generaciones de españoles, de hispanoamericanos y de norteamericanos se sintieron orgullosos de celebrar el famoso descubrimiento. Para los hispanos a ambos lados del Atlántico era, además, una celebración del concepto de hispanidad, que define nuestra forma de ver el mundo. Pero lo que antaño fue la proclamación triunfal de un descubrimiento se ha convertido en una estigmatización.
Desde la primera celebración del Día de Colón en 1792, cuando se conmemoró el 300 aniversario del histórico desembarco, hasta el día en que el presidente Roosevelt lo proclamó festivo en 1937, pasaron apenas un siglo y medio. Pero las transformaciones ideológicas post Segunda Guerra Mundial hacen que tan solo 55 años después, en 1992, la festividad fuese resemantizada. Desde entonces, y especialmente desde 2015, políticos, artistas y académicos han participado en una carrera desenfrenada para adoptar la perspectiva identitaria indigenista del 12 de octubre, redefiniendo maliciosamente la festividad dedicada al descubrimiento de América. Esta redefinición tiene su epítome en el momento en que Joe Biden pasó a determinar que el 12 de octubre era el Día de los Pueblos Indígenas.
La manipulación del 12 de Octubre ha seguido diversos caminos, pero todos han llegado al mismo puerto: la exaltación del multiculturalismo étnico y la sacralización de un abstracto anacrónico: «Los pueblos originarios». En otras palabras, se condena el Descubrimiento de América.
La metáfora de la conquista como un «pecado original» en el proceso de conformación de las naciones americanas encuentra su origen en la obra de Karl Marx, específicamente en el capítulo de El Capital, titulado «La llamada acumulación originaria». En ese capítulo, Marx utiliza la metáfora del «pecado original» de la teología para explicar el origen del capitalismo como un proceso histórico de violencia y despojo. Dentro de este análisis, la conquista de América juega un papel crucial. Marx señala explícitamente que “el descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de América, la cruzada de exterminio, esclavización y sepultamiento en las minas de la población aborigen» son momentos fundamentales de esta acumulación originaria.
Por lo tanto, la conquista de América se convierte, dentro de la narrativa del materialismo histórico, en un pilar explicativo del surgimiento del capitalismo moderno. Este enfoque, que posteriormente sería retomado y ampliado por Lenin para analizar el imperialismo, sitúa la violencia colonial en el origen mismo de la estructura capitalista. La consolidación de esta teoría durante el siglo XX en el combate entre las corrientes de pensamiento de la Guerra Fría es fundamental para entender cómo se forja la mitología poscolonial contemporánea, sentando las bases de una hegemonía narrativa que se definiría por su relación crítica con el pasado de la conquista europea de toda América, tanto en la modalidad del imperio español como del británico.
Estas narrativas alternativas cuentan con un amplio apoyo entre académicos, intelectuales y activistas. Sin embargo, contradicen los hechos objetivos; se las presenta como plausibles sólo exagerando los aspectos negativos, ignorando los positivos y eliminando el contexto pertinente.
Casos paradigmáticos de falsificación histórica
Consideremos la narrativa descolonial estadounidense impuesta por el progresismo elitista del New York Times, conocida como «Proyecto 1619». La fecha refiere al año en que los primeros barcos británicos vendieron a los colonos de Virginia esclavos africanos. El Proyecto 1619 declaraba su intención de replantear la historia del país, colocando la esclavitud como pilar de la historia estadounidense, rechazando la fundación de Estados Unidos en 1776. Este proyecto es el antecedente inmediato de movimientos como Black Lives Matter.
Otra narrativa alternativa es la que reescribe la historia de la fundación de Israel en 1948 y alega una limpieza étnica. Esta corriente se popularizó en la década de 1990 (y es necesario retener esta fecha en orden a establecer la relación con acontecimientos paralelos en el campo de los estudios poscoloniales). Gracias a estas nuevas corrientes historiográficas se afirma a Israel como Estado responsable del continuo conflicto, omitiendo la guerra en la que el mundo árabe buscó destruir el Estado judío desde su nacimiento. Al igual que el Proyecto 1619, la crítica de los nuevos historiadores se basa en una plétora de errores.
Las principales falsedades no residen en la historia convencional sobre su origen, sino en su supuesto reemplazo condenatorio, lo cual no es casual. Y en ningún caso esto es más evidente que en la reescritura de la conquista española de América.
El caso español y la paradoja ignorada: indígenas contra indígenas
Una de las claves de la conquista es que fue realizada, en gran medida, por los propios pueblos indígenas. Lejos de ser una victoria exclusiva de unos pocos cientos de castellanos, el éxito de la campaña fue posible gracias al apoyo militar masivo de los llamados «indios amigos» o auxiliares. Estos pueblos vieron en la llegada de los españoles una oportunidad para liberarse del yugo, por ejemplo, del Imperio Azteca.
La alianza crucial con los tlaxcaltecas, un pueblo que aportó miles de soldados al ejército de Cortés, junto con otros pueblos que se sumaron al esfuerzo bélico contra Tenochtitlan, como los totonacas; los texcocanos, cuyo príncipe Ixtlilxóchitl se convirtió en uno de sus generales más importantes. En esencia, la caída del Imperio Azteca fue el resultado de una rebelión a gran escala de los pueblos sometidos, liderada y aprovechada estratégicamente por Cortés. Esta realidad histórica contradice frontalmente la narrativa simplista de las pobres víctimas indígenas. Sin embargo, es sistemáticamente ignorada por quienes impulsan la visión descolonial, porque no encaja en su esquema binario de opresores y oprimidos.
En consecuencia, la mayor empresa civilizadora de la historia está en crisis, demonizada en Occidente. Los orígenes del pensamiento anticolonial son políticos e ideológicos, parte de una campaña sistemática de descrédito que ha ignorado las complejidades que implicó esta aventura. El mito rousseauniano del buen salvaje que retrata a nativos puros e inocentes tiene poco que ver con el nivel de crueldad, donde la conquista, la usurpación, las ejecuciones y la esclavitud eran comunes, y los sacrificios humanos formaban parte de la estructura religiosa.
Una de las modas actuales es describir la conquista de América como genocidio. Es fundamental reflexionar sobre las causas que hacen que la historia se reescriba así cinco siglos después, dado que la España del siglo XVI fue admirada en todo el mundo por ser pionera en algo que todos deseaban hacer, incluyendo a los pueblos precolombinos.
Colón siempre fue reconocido por ser quien propició el descubrimiento y su logro dio lugar a la creación de una civilización mestiza unida por raíces comunes. Dio paso a una de las culturas más ricas, transmitida por la lengua y arraigada en la educación, el arte y la religión. El fenómeno fue no sólo positivo, sino también legítimo. Millones de personas se beneficiaron a lo largo de estos siglos de un sistema educativo, científico, logístico y jurídico. La sociedad que surgió gracias a Colón y a los Reyes Católicos, entre España y América, fue una de las construcciones culturales más magníficas de la historia humana, que consiguió una síntesis sin precedentes.
Sin embargo, en Occidente, principalmente burócratas educativos, activistas y sindicatos docentes impulsan una intensa campaña para incluir en los currículos estudios étnicos que enfatizan narrativas denunciantes con estas falsas interpretaciones históricas. La generación actual de profesores siente, mayoritariamente y a escala global, un rechazo profundo hacia el pasado, debido a que aplican un enfoque anacrónico e intencionalmente falaz.
La conquista de las aulas
El verdadero propósito del estudio histórico debería ser comprender cómo era la vida en 1492, en 1619 o en el siglo VII d.C., no condenar a sus protagonistas según los criterios del presente. Esta perspectiva se ha perdido en muchos departamentos de historia modernos, que olvidan que debemos estudiar el pasado en sus propios términos y no a través del prisma moral actual, y mucho menos con el prisma delirante del wokismo que no solo niega los datos históricos sino los biológicos o la mismísima matemática.
Observamos con un insólito complejo de inferioridad cómo los sistemas educativos degradan a las civilizaciones que nos engendraron y consiguen sepultar el esplendor de la conquista en los escombros de una sociedad con crisis de personalidad. Quien no puede contar su historia tiene un problema porque la supervivencia se nutre de las raíces.
Una de las características distintivas de Occidente ha sido la autocrítica. Sin embargo, esta se vuelve una patología cuando se transforma en un deseo destructivo de rechazar la verdad histórica. En este sentido, el principal error de la corriente descolonizadora radica en ignorar que la esclavitud y la conquista fueron prácticas universales y comunes en la historia mundial. Históricamente, estas instituciones no se basaban en la raza; los esclavos eran considerados objetos de intercambio comercial socialmente aceptados en todos los tiempos y culturas. La esclavitud dependía más bien de la desgracia de nacer o estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, siendo un fenómeno normalizado y practicado por todos. Lo realmente relevante es cómo el Occidente libre evolucionó para que estas prácticas pasaran a ser condenadas y rechazadas.
Volvemos a la década del 90 del siglo pasado, momento en el que la izquierda comienza a forjar sus narrativas más eficaces que harían eclosión a comienzos de este siglo hasta dar forma a la ideología woke. En lo que se refiere a una de estas narrativas: «la Leyenda Negra Española», el trasfondo de revisionismo encontró su punto de ebullición global en el marco del Quinto Centenario de 1992. Fue en ese momento cuando se transformó el discurso que pasó de plantear que la epopeya del 12 de octubre de 1492 no fue un «descubrimiento» sino un «genocidio». Este relato fue implantado con inusitada potencia, viralizado para instalarse en el debate público mundial. La figura catalizadora de este movimiento fue la activista guatemalteca Rigoberta Menchú.
La concesión del Premio Nobel de la Paz a Menchú en octubre de 1992 no fue una coincidencia. La decisión del Comité del Nobel de premiarla en ese año específico validó y amplificó universalmente la narrativa que sostenía los «500 años de opresión». Menchú se convirtió en el símbolo viviente del sufrimiento de los pueblos originarios, a pesar de las denuncias sobre la inexactitud de su biografía. Nada importaba: la narrativa decolonial ya había permeado una de las instituciones más prestigiosas del mundo occidental, sensible a las corrientes que buscaban desmantelar las «narrativas eurocéntricas» y dar protagonismo a las «voces del Sur Global».
La generación del resentimiento
Este lento proceso de negación de la historia ha ido adquiriendo tintes agresivos y vandálicos, manifestado en actos de justicia restaurativa que incluyen la retirada de estatuas de Colón para borrar el 12 de octubre de nuestro calendario conmemorativo. Desde hace aproximadamente una década, los grupos del activismo woke-antifascista no han dejado de vandalizar estatuas. El objetivo principal de esta nueva caza de brujas contra objetos inanimados es todo lo relacionado con el Descubrimiento de América, cuyo propósito es estigmatizar cualquier indicio de la gesta civilizatoria independientemente de la verdad histórica. Es evidente que el objetivo de cualquier destrucción iconográfica requiere la reubicación de las raíces. A Colón, que nunca puso un pie en Estados Unidos, lo acusan de desempeñar un papel fundamental en la trata transatlántica de esclavos. Buscan crear un vacío no solo histórico, sino también lógico.
Estas protestas globales buscan remodelar el pasado y así determinar qué personajes merecen ocupar un lugar en la historia común. Pero una vez que se abre esta puerta, es casi imposible cerrarla. Sin rigor histórico, la purga tiende al infinito. El viejo continente y sus herederos americanos se encuentran ante una encrucijada: aceptar pasivamente esta reescritura o defender la riqueza y la complejidad de su historia. Porque quien controla el pasado controla el presente. Y quien controla el presente, como bien sabía Orwell, controla el futuro.