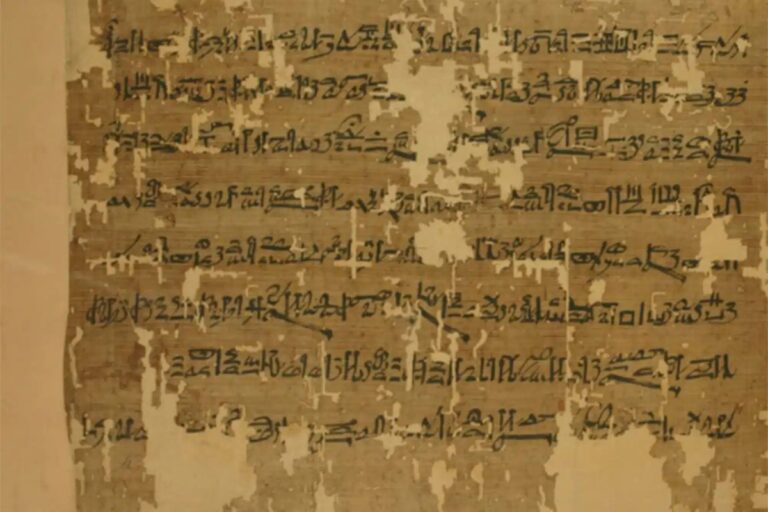Por Javier Torres – La Gaceta de la Iberosfera
Es muy probable que en unos años reescriban la historia y cuenten que nada de ello sucedió por mucho que usted lo viviera o guarde vídeos que lo demuestren. La propaganda oficial y eso que llaman el relato (¿seguro que dato mata a relato?) se impondrán como la apisonadora de Sánchez aplastó aquellas armas para simbolizar la derrota de ETA. No se lo creía ni él, pero ahí queda eso ante las cámaras.
Nos dirán que apenas hubo restricciones y las que impusieron fueron por nuestra salud. Y si en 2022 la mayoría de la gente seguía con mascarilla por la calle cuando no era obligatorio fue porque eligió hacerlo en libertad (¡como un contrato firmado entre un león y una gacela!) y no por el terror incesante difundido por medios de comunicación y gobernantes durante dos años. Con momentos incluso para el humor, o la tragicomedia, como ese puñado de oficialistas sentados a la mesa de Ferreras mofándose de la gente que compraba mascarillas días antes de que el Gobierno declarase el estado de alarma. “Las mascarillas son para los sanitarios o para los que ya están enfermos, ¡cuidado con las mentiras!”, sentenciaba el exdirector de comunicación de Florentino Pérez dando paso a una periodista de una agencia verificadora. Aquello ocurrió y todo en riguroso directo, lo sé porque aún conservo el vídeo. Esta gente que se reía del coronavirus mutó en apenas unas semanas (la cepa “salimos más fuertes”) en histéricos aplaudidores de balcón. Un giro de 180 grados que jamás han explicado a la audiencia, por eso es difícil asimilar este nivel de sinvergonzonería al que, por su frecuencia, deberíamos estar habituados.
Desde luego, hay cosas a las que uno no se acostumbra por muy rutinarias que sean. Un ejemplo es lo que ocurre cada mañana en cualquier semáforo en rojo. No hay día en que no se vea a un conductor con mascarilla. Y no son taxis ni VTC: son coches particulares sin más ocupantes que el propio dueño. No son la mayoría de casos, claro, pero es un patrón que se repite. Sintomático. Igual de chirriantes resultan los ciclistas y motoristas embozados. Y qué decir de los peatones, la inmensa mayoría, que siguen cubiertos a pesar de que haya expirado la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores. El miedo, como bien saben los que mandan, no es tan libre como dicen.
La explicación de este sometimiento general, dirán algunos, es que la gente lo hace por inercia: llevan dos años saliendo de casa con la mascarilla puesta y ya no se la quitan hasta que vuelven del trabajo. Precisamente ahí puede estar el problema, en interiorizar hábitos sin cuestionarlos. ¿Alguien se creería en febrero de 2020 que todos los españoles íbamos a quedarnos en casa durante tres meses? ¿O que caminaríamos por la calle con mascarilla? ¿O que nos pondrían gel hidroalcohólico en la puerta de cada comercio?
La realidad es que hemos aceptado eso y mucho más. España ha sido uno de los países occidentales (quizá el que más) donde menor contestación social ha habido en las calles. Unas tímidas caceroladas a finales de la primavera de 2020 y una manifestación en vehículos es toda la indignación mostrada. Se sigue tragando con estupideces tan grandes como que al restaurante hay que entrar con mascarilla aunque luego se pueda estar sin ella en la mesa tres o cuatro horas. O el pasaporte covid, invento que los distintos caciques autonómicos vendieron como la llave al paraíso sin contagios, algo que la realidad se ha encargado de desmontar.
Este escenario de sometimiento social y alerta sanitaria puso en bandeja a la clase dirigente la ampliación de poderes, golosina que Sánchez ejecutó de inmediato con sendos estados de alarma ilegales. Sin embargo, testada la dificultad de acertar con las medidas sanitarias, el presidente se sacó de la chistera la “cogobernanza” para pasarle el muerto a los presidentes autonómicos. Así, mientras Moreno Bonilla y Ximo Puig impusieron el pasaporte covid en Andalucía y Valencia respectivamente, Mañueco declaró el toque de queda en Castilla y León, así como el cierre de la frontera autonómica, lo que supuso un varapalo enorme para el sector de la hostelería que en provincias como Segovia o Ávila viven, en gran parte, del turismo de fin de semana procedente de Madrid.
Poco importa que la mayoría de estas medidas -cierres de fronteras autonómicas, el uso de las mascarilla en exteriores, el pasaporte covid o la vacunación en niños y adolescentes- no tenga base científica alguna. Antes, los españoles ya tragamos con un encierro domiciliario, dos estados de alarma y el cierre del Congreso, fechorías, todas ellas, reconocidas por el Tribunal Constitucional. En otras circunstancias un Gobierno que se extralimita de forma tan grosera habría caído, pero tampoco vamos a pedir heroicidades a quien no se atreve a deshacerse de la mascarilla ni siquiera cuando el político da permiso.
Si nos descuidamos tampoco recordaremos que hubo coacción para vacunarse desde todos los ámbitos. Un ejemplo lo protagonizó el pasado 12 de agosto Fernando Jáuregui, en COPE: “Hay que tratar a los no vacunados como apestados […] La vacuna se puede hacer obligatoria por la vía de los hechos. Al negacionista, al que se niega a vacunarse, hay que tratarle como un apestado. Un señor que no puede dar clase, evidentemente, que no puede servir comidas… […] Un señor que no puede tener una relación social normal con sus compañeros de oficina, que no puede visitar un centro médico o una residencia de mayores…”.
Cualquiera diría que el presidente de Canadá, Justin Trudeau, se inspiró en Jáuregui para imponer las medidas más tiránicas de occidente. Trudeau es ahora mismo la punta de lanza del globalismo por aplastar a los camioneros que protestan en Otawa contra la vacunación obligatoria, algo que les podría incluso costar la congelación de sus cuentas bancarias.
El control social que se ha producido en todos los países occidentales a propósito del coronavirus tuvo un antecedente en Madrid apenas conocido. En diciembre de 2017 la alcaldesa Carmena impuso en el centro de la capital calles peatonales de un único sentido durante la Navidad, algo que nadie demandó. La explicación oficial era que se hacía para descongestionar la circulación peatonal y evitar aglomeraciones. Entonces, como ahora, nadie protestó.