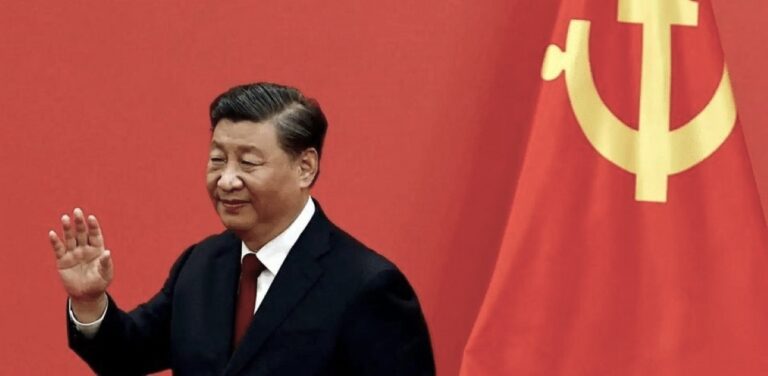Traducido de Great Game India por Tierrapura.org
Por Johan Anderberg
Hace cien años, en la ciudad de Nueva York, 20.000 personas marcharon por la Quinta Avenida para protestar contra uno de los mayores experimentos de política sanitaria de la historia. Uno de ellos llevaba un cartel con una imagen de «La última cena» de Leonardo da Vinci, junto al lema «Se sirvió vino». Había carteles de George Washington, Thomas Jefferson y Abraham Lincoln. En otro se leía: «La tiranía en nombre de la justicia es la peor de las tiranías».
Desde hacía un año, la cerveza, el vino y los licores eran ilegales en todo Estados Unidos. Desde el punto de vista de la salud pública, parecía una medida bastante razonable. Que el alcohol era una sustancia peligrosa estaba claro: la enfermedad, la violencia, la pobreza y el crimen estaban íntimamente ligados a él.
Incluso ahora, a pesar de su fracaso, se le conoce como el «noble experimento». Pero, ¿era correcto impedir que la gente elaborara bebidas que no sólo disfrutaba, sino que además servían para importantes fines culturales y religiosos? No era la primera vez que los estadounidenses se encontraban en un equilibrio entre libertad y seguridad, ni tampoco la última.
Hasta hace poco, la prohibición seguía siendo el mayor experimento de ingeniería social que había emprendido una democracia. Y entonces, a principios de 2020, un nuevo virus comenzó a propagarse desde China. Ante esta amenaza, los gobiernos del mundo respondieron cerrando escuelas, prohibiendo que la gente se reuniera, obligando a los empresarios a cerrar sus negocios y obligando a la gente corriente a llevar mascarillas.
Al igual que la prohibición, este experimento provocó un debate. En todas las democracias del mundo se sopesó la libertad frente a lo que se percibía como seguridad; los derechos individuales frente a lo que se consideraba mejor para la salud pública.
Pocos recuerdan ahora que para la mayor parte de 2020, la palabra «experimento» tenía connotaciones negativas. Eso era lo que se acusaba a los suecos de llevar a cabo cuando nosotros -a diferencia del resto del mundo- manteníamos cierta apariencia de normalidad. En general, los ciudadanos de este país no tenían que llevar mascarillas; los niños pequeños seguían yendo a la escuela; las actividades de ocio podían continuar en gran medida sin obstáculos.
Este experimento fue juzgado desde el principio como «un desastre» (revista Time), un «cuento con moraleja» (New York Times), una «locura mortal» (The Guardian). En Alemania, la revista Focus calificó la política de «chapuza»; el italiano La Repubblica concluyó que el «país modelo nórdico» había cometido un peligroso error. Pero estos países -todos los países- también estaban llevando a cabo un experimento, en el sentido de que estaban probando medidas sin precedentes para evitar la propagación de un virus. Suecia simplemente eligió un camino, el resto de Europa otro.
La hipótesis del mundo exterior era que la libertad de Suecia sería costosa. La ausencia de restricciones, las escuelas abiertas, el recurso a las recomendaciones en lugar de a los mandatos y la aplicación de la ley por parte de la policía darían lugar a más muertes que en otros países. Mientras tanto, la falta de libertad soportada por los ciudadanos de otros países «salvaría vidas».
Muchos suecos se dejaron convencer por esta hipótesis. «Cierren Suecia para proteger el país», escribió Peter Wolodarski, quizás el periodista más poderoso del país. Reconocidos infectólogos, microbiólogos y epidemiólogos de todo el país advirtieron de las consecuencias de la política del gobierno. Investigadores de la Universidad de Uppsala, el Instituto Karolinska y el Real Instituto de Tecnología de Estocolmo elaboraron un modelo alimentado por superordenadores que predecía que 96.000 suecos morirían antes del verano de 2020.
A estas alturas, no era descabellado concluir que Suecia pagaría un alto precio por su libertad. A lo largo de la primavera de 2020, el número de muertos per cápita de Suecia fue superior al de la mayoría de los países.
Pero el experimento no terminó ahí. Durante el año siguiente, el virus siguió haciendo estragos en el mundo y, uno a uno, los números de muertos en los países que se habían encerrado empezaron a superar a los de Suecia. Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Polonia, Portugal, la República Checa, Hungría, España, Argentina y Bélgica -países que cerraron los parques infantiles, obligaron a los niños a llevar mascarillas, cerraron las escuelas, multaron a los ciudadanos por salir a la playa y vigilaron los parques con drones- se vieron más afectados que Suecia.
En el momento de escribir este artículo, más de 50 países tienen una tasa de mortalidad más alta. Si se mide el exceso de mortalidad para todo el año 2020, Suecia (según Eurostat) acabará en el puesto 21 de 31 países europeos. Si Suecia formara parte de Estados Unidos, su tasa de mortalidad ocuparía el puesto 43 de los 50 estados.
Este hecho es escandalosamente poco difundido. Considere el gran número de artículos y segmentos de televisión dedicados a la actitud tontamente liberal de Suecia ante la pandemia el año pasado, y la referencia diaria a cifras que hoy se olvidan. De repente, es como si Suecia no existiera.
Cuando el Wall Street Journal publicó recientemente un reportaje sobre Portugal, describió cómo el país «ofrecía una visión» de lo que sería vivir con el virus. Esta nueva normalidad implicaba, entre otras cosas, pasaportes con vacunas y máscaras faciales en grandes eventos como los partidos de fútbol.
En ninguna parte del informe se mencionaba que en Suecia se puede ir a los partidos de fútbol sin llevar mascarilla, o que Suecia -con una menor proporción de muertes por Covid a lo largo de la pandemia- había puesto fin a prácticamente todas las restricciones. Suecia lleva tiempo conviviendo con el virus.
El WSJ no está ni mucho menos solo en su información selectiva. El New York Times, el Guardian, la BBC y el Times, todos ellos defensores de las restricciones, no pueden entender que se ponga en duda su eficacia.
Y los que han seguido el ejemplo de Suecia también han recibido muchas críticas. Cuando el estado de Florida -hace más de un año y fuertemente inspirado por Suecia- eliminó la mayoría de sus restricciones y permitió la reapertura de escuelas, restaurantes y parques de ocio, el juicio de los medios de comunicación estadounidenses no se hizo esperar. Se predijo que el gobernador republicano del estado «llevaría a su estado a la morgue» (The New Republic). Los medios de comunicación se indignaron con las imágenes de floridanos nadando y tomando el sol en la playa.
Al homólogo de DeSantis en Nueva York, el asediado demócrata Andrew Cuomo, en cambio, le ofrecieron un contrato de libro por sus «Lecciones de liderazgo de la pandemia de Covid-19». Hace unos meses se vio obligado a dimitir tras acosar a una docena de mujeres. Pero el resultado de su «lección de liderazgo» sigue vivo: El 0,29% de los residentes de su estado murieron de Covid-19. La cifra equivalente en Florida -el estado que no sólo permitió la mayor libertad, sino que también tiene la segunda mayor proporción de pensionistas del país- es del 0,27%.
Una vez más, un hecho que no se ha comunicado.
Desde el punto de vista humano, es fácil entender la reticencia a enfrentarse a estas cifras. Es difícil evitar la conclusión de que millones de personas han sido privadas de su libertad, y millones de niños han visto gravemente dañada su educación, por un beneficio poco demostrable. ¿Quién quiere admitir que ha sido cómplice de esto? Pero lo que un juez estadounidense llamó los «laboratorios de la democracia» han llevado a cabo su experimento, y el resultado es cada vez más claro.
Resulta más difícil explicar exactamente por qué ha resultado así, pero quizá el «noble experimento» de los años 20 en Estados Unidos pueda ofrecer algunas pistas. La prohibición no ganó porque el argumento de la libertad se impusiera. Tampoco fue porque la sustancia en sí misma fuera menos perjudicial para la salud de las personas. La razón por la que finalmente desapareció la prohibición del alcohol fue que simplemente no funcionó.
No importa lo que diga la ley, los estadounidenses no dejaron de beber alcohol. Simplemente se trasladó de los bares a los «bares clandestinos». La gente aprendió a fabricar sus propias bebidas alcohólicas o a pasarlas de contrabando desde Canadá. Y la mafia estadounidense hizo su agosto.
El error de las autoridades estadounidenses fue subestimar la complejidad de la sociedad. El hecho de que prohibieran el alcohol no significaba que éste desapareciera. Las pulsiones, los deseos y los comportamientos de las personas eran imposibles de predecir o de encajar en un plan.
Cien años después, un nuevo grupo de autoridades cometió el mismo error. El cierre de las escuelas no impidió que los niños se reunieran en otros entornos; cuando la vida se extinguió en las ciudades, muchos huyeron de ellas, propagando la infección a nuevos lugares; las autoridades instaron a sus ciudadanos a comprar alimentos por Internet, sin pensar en quién transportaría la mercancía de casa en casa.
Si los políticos hubieran sido honestos consigo mismos, podrían haber previsto lo que iba a ocurrir. Porque, al igual que los políticos estadounidenses fueron sorprendidos constantemente bebiendo alcohol durante la prohibición, sus sucesores fueron sorprendidos 100 años después infringiendo precisamente las restricciones que habían impuesto a todos los demás.
Los alcaldes de Nueva York y Chicago, el principal asesor del gobierno británico, el Ministro de Justicia holandés, el Comisario de Comercio de la UE, el Gobernador de California, todos rompieron sus propias reglas.
No es fácil controlar la vida de los demás. No es fácil dictar comportamientos deseables en una población a través de un mando centralizado. Son lecciones que muchos dictadores han aprendido. Durante la pandemia de Covid, muchas democracias también lo han aprendido. Quizá la lección no haya calado todavía, pero esperemos que acabe haciéndolo. Entonces, quizá pasen otros 100 años antes de que volvamos a cometer el mismo error.
Esta es una traducción editada de un artículo que apareció por primera vez en Sydsvenskan. Johan Anderberg es periodista y autor de Flocken, un best-seller sobre la experiencia sueca durante Covid-19.